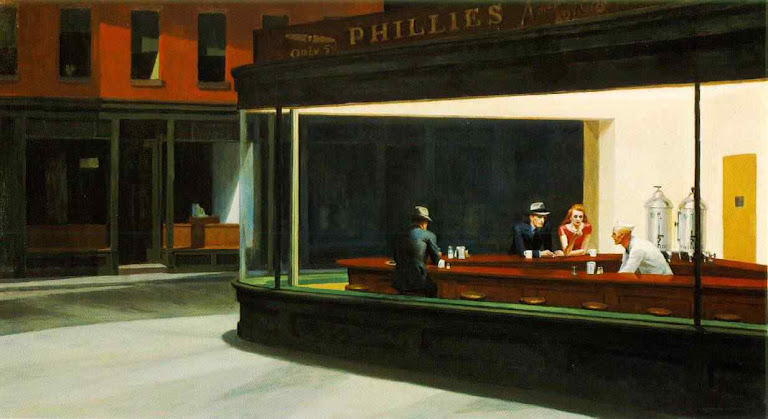Resulta difícil hablar de una película como El árbol de la vida (The tree of life, Terrence Malick, 2011). Para empezar un largometraje tan complejo como el de Terrence Malick requiere ser visto varias veces para poder valorarlo como se merece: no resulta fácil retener en la memoria tantas imágenes hipnóticas ni tantas sugerencias como las que propone una obra tan monumental como ésta, repleta además de profundas reflexiones sobre cuestiones trascendentales. Por si fuera poco, es bastante probable que la versión cinematográfica de El árbol de la vida diste mucho de ser la más completa, pues se rumorea que su director está trabajando en un montaje más extenso de alrededor de seis horas de duración. Por todos estos motivos las líneas que siguen a continuación no pretenden ser un análisis completo sino tan solo algunas anotaciones fruto de las primeras impresiones suscitadas por El árbol de la vida, una película capaz de provocar tanta admiración como rechazo pero que a nivel personal me ha parecido magnífica.
Un aspecto sobre el que quizá no pueden sacarse conclusiones precipitadas es el posible carácter autobiográfico de al menos una parte importante de El árbol de la vida. La película, preparada durante décadas por Malick, se centra en la descripción de los O’Brien, una familia fuertemente dominada por un padre severo y autoritario (Brad Pitt) que sufrirá la súbita e inesperada pérdida de R.L. (Laramie Eppler), uno de sus tres hijos. Las tensas relaciones de Malick con su progenitor y la muerte prematura de uno de sus hermanos (aficionado, al igual que el R.L. de la película, a tocar la guitarra) sugieren el alto grado de implicación personal del director en este lírico relato, aunque el conocido secretismo con el que el cineasta trata su vida personal impide establecer más conjeturas al respecto.
 Si desde un punto de vista argumental El árbol de la vida sugiere una implicación íntima por parte de su creador, desde un punto de vista cinematográfico puede decirse con toda probabilidad que se trata de la obra más personal de su filmografía. Ninguna de las anteriores películas firmadas por Terrence Malick puede calificarse de convencional, pero lo cierto es que El árbol de la vida se muestra como su obra más arriesgada y atrevida, aquélla en la que consigue desligarse casi completamente de las normas de la narrativa tradicional. No existe en la película un planteamiento, un nudo o un desenlace, de hecho ésta ni siquiera se preocupa por explicar un relato coherente: siguiendo el camino de experimentación formal emprendido por el director en sus anteriores cintas, cada secuencia de El árbol de la vida se preocupa antes por transmitir emociones o sensaciones que por proporcionar nueva información sobre la trama. De este modo Malick alterna tonalidades, puntos de vista e incluso épocas históricas con el fin de lanzar una mirada a la existencia del hombre en el universo.
Si desde un punto de vista argumental El árbol de la vida sugiere una implicación íntima por parte de su creador, desde un punto de vista cinematográfico puede decirse con toda probabilidad que se trata de la obra más personal de su filmografía. Ninguna de las anteriores películas firmadas por Terrence Malick puede calificarse de convencional, pero lo cierto es que El árbol de la vida se muestra como su obra más arriesgada y atrevida, aquélla en la que consigue desligarse casi completamente de las normas de la narrativa tradicional. No existe en la película un planteamiento, un nudo o un desenlace, de hecho ésta ni siquiera se preocupa por explicar un relato coherente: siguiendo el camino de experimentación formal emprendido por el director en sus anteriores cintas, cada secuencia de El árbol de la vida se preocupa antes por transmitir emociones o sensaciones que por proporcionar nueva información sobre la trama. De este modo Malick alterna tonalidades, puntos de vista e incluso épocas históricas con el fin de lanzar una mirada a la existencia del hombre en el universo. Al principio de El árbol de la vida, un adulto Jack O’Brien (interpretado por Sean Penn en su madurez y por Hunter McCracken en su infancia) se muestra cansado y desorientado, completamente absorto en sus pensamientos. Resulta espléndida la forma en la que Malick lo muestra llevando a cabo su rutina laboral en un entorno arquitectónico tan sofisticado como frío, en una atmósfera completamente distinta a la que respiraba durante su niñez, en la cual el contacto con la naturaleza era constante. Pienso que la película entera está filtrada a través la mirada del Jack adulto, quien bucea en sus recuerdos para reflexionar de qué modo se formó su carácter introspectivo. Esos recuerdos, fragmentados por el paso del tiempo, le llevan a su infancia y a la educación recibida por parte de sus padres. Es en este punto donde se estrechan los lazos entre El árbol de la vida y La delgada línea roja (The thin red line, Terrence Malick, 1998), aquella espléndida cinta bélica centrada en gran parte en el enfrentamiento entre dos formas opuestas de entender la existencia: la del cínico sargento Welsh (Sean Penn), para quien una vida en este mundo no significaba nada, y la del soldado Witt (Jim Caviezel), empeñado en retornar a la pureza primitiva del hombre. En El árbol de la vida se repite esta dicotomía, contraponiendo la inocencia casi angelical de la madre (Jessica Chastain), quien enseña a sus hijos a amar la naturaleza y a buscar la espiritualidad oculta en todas las cosas, con la disciplina casi militar impuesta por el padre, un músico frustrado que descarga toda su insatisfacción en sus hijos contagiándoles un fuerte pesimismo hacia un mundo en el que en su opinión tan solo sobrevive el más fuerte. La muerte de uno de sus hijos supondrá un durísimo golpe para el matrimonio O’Brien, poniendo a prueba las creencias religiosas de la madre tal y como se encargan de remarcar las referencias bíblicas a Job, quien pese a ser un hombre justo tuvo que superar una serie de espantosas calamidades con el fin de demostrar su inquebrantable fe en Dios.



 Pero, al igual que sucede en cualquier película de Terrence Malick, lo realmente interesante de El árbol de la vida no es la historia que cuenta, sino la desbordante libertad creativa de la que hace gala su director a la hora de ponerla en imágenes. El largometraje está compuesto no por decenas de secuencias largas sino por cientos de secuencias breves, cortos fragmentos de vida mostrados con una exultante atención por el detalle. Muchas planos, secuencias o ideas merecen ser recordados: la dramática escena en la que el matrimonio O’Brien recibe la noticia de la muerte de su hijo R.L. (a retener el momento en que al padre se le comunica la trágica pérdida por teléfono: el sonido de ambiente de la pista de aterrizaje en la que se encuentra se superpone a sus lamentos haciéndolos aún más dolorosos); la ya famosa secuencia sobre el origen de la vida en nuestro planeta, desde la formación de los seres unicelulares hasta la extinción de los dinosaurios tras el impacto de un meteorito en la Tierra, un largo y preciosista fragmento montado como preludio al nacimiento del protagonista; el montaje de cortas escenas que, a través de la repetición de pequeños actos cotidianos, resume los primeros años de vida de Jack; el estallido de rabia del padre cuando se enfurece con sus hijos durante el almuerzo, momento que marca definitivamente sus diferencias con su esposa… De todos modos (atención: SPOILER) si hay una secuencia en la película capaz de generar controversia esa es la reunión final en una playa de todos los personajes, vivos y muertos, que han formado parte de la vida de Jack y que culmina con el reencuentro de todos los miembros de su familia, incluyendo al hermano fallecido años atrás. Queda abierto a discusión el sentido de esta secuencia (hay quien piensa que tan solo forma parte de los pensamientos de Jack, hay quien por el contrario la considera una visualización de la vida después de la muerte), pero lo cierto es que esta conclusión, además de estar admirablemente filmada, funciona como la redención final del protagonista, quien acaba encontrando el camino espiritual marcado por su madre consiguiendo alcanzar la paz interior.
Pero, al igual que sucede en cualquier película de Terrence Malick, lo realmente interesante de El árbol de la vida no es la historia que cuenta, sino la desbordante libertad creativa de la que hace gala su director a la hora de ponerla en imágenes. El largometraje está compuesto no por decenas de secuencias largas sino por cientos de secuencias breves, cortos fragmentos de vida mostrados con una exultante atención por el detalle. Muchas planos, secuencias o ideas merecen ser recordados: la dramática escena en la que el matrimonio O’Brien recibe la noticia de la muerte de su hijo R.L. (a retener el momento en que al padre se le comunica la trágica pérdida por teléfono: el sonido de ambiente de la pista de aterrizaje en la que se encuentra se superpone a sus lamentos haciéndolos aún más dolorosos); la ya famosa secuencia sobre el origen de la vida en nuestro planeta, desde la formación de los seres unicelulares hasta la extinción de los dinosaurios tras el impacto de un meteorito en la Tierra, un largo y preciosista fragmento montado como preludio al nacimiento del protagonista; el montaje de cortas escenas que, a través de la repetición de pequeños actos cotidianos, resume los primeros años de vida de Jack; el estallido de rabia del padre cuando se enfurece con sus hijos durante el almuerzo, momento que marca definitivamente sus diferencias con su esposa… De todos modos (atención: SPOILER) si hay una secuencia en la película capaz de generar controversia esa es la reunión final en una playa de todos los personajes, vivos y muertos, que han formado parte de la vida de Jack y que culmina con el reencuentro de todos los miembros de su familia, incluyendo al hermano fallecido años atrás. Queda abierto a discusión el sentido de esta secuencia (hay quien piensa que tan solo forma parte de los pensamientos de Jack, hay quien por el contrario la considera una visualización de la vida después de la muerte), pero lo cierto es que esta conclusión, además de estar admirablemente filmada, funciona como la redención final del protagonista, quien acaba encontrando el camino espiritual marcado por su madre consiguiendo alcanzar la paz interior. Calificar de bella la estética de Malick es insuficiente para expresar su magnitud. El árbol de la vida presenta una puesta en escena en la que cada elemento está tratado con la máxima exquisitez, desde una virtuosa planificación, con la cámara en constante movimiento, hasta un montaje repleto de elipsis, pasando por las voces en off que nos trasmiten las reflexiones, las emociones y los sentimientos de los personajes, haciéndonos partícipes de sus monólogos interiores. Sin embargo la fotografía y la banda sonora merecen menciones muy especiales. El operador Emmanuel Lubezki, quien ya colaboró con Malick en El nuevo mundo (The new world, 2005), consigue unas imágenes de inolvidable plasticidad, haciendo un uso magistral de la luz natural para expresar las emociones de los personajes. Por su parte la banda sonora, tal y como es habitual en el cine de Malick, combina con gran armonía la partitura original, compuesta en esta ocasión por un inspirado Alexandre Desplat, con una extensa colección de piezas clásicas de compositores como Bedřich Smetana, Hector Berlioz, Henryk Górecki, John Tavener o Zbigniew Preisner.
Puede discutirse si El árbol de la vida es o no esa obra de arte total que en todo momento intenta llevar a cabo Terrence Malick: el tiempo dirá si estamos ante una obra perfecta o ante un conjunto de brillantes ideas diseminadas a lo largo de una película de proporciones gigantescas. Pero si de algo no cabe la menor duda es de que nos encontramos ante la obra de un cineasta comprometido con la búsqueda de nuevas formas expresivas y plenamente convencido de que no todo está ya inventado en el séptimo arte.